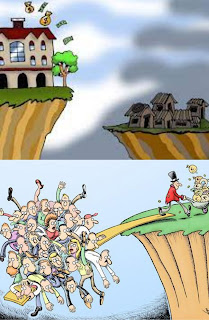Milei
nos lleva a un abismo empobrecedor: ¿Por qué?
1. Marco
teórico del contexto.
La política tiene fundamental
importancia en la economía, porque la economía es política: la distribución de
la riqueza que se genera con el trabajo de una sociedad y de los ingresos
depende de decisiones políticas (sistema impositivo, direccionamiento del gasto
público, rol del estado, políticas fiscales y monetarias).
Cuando se dice que hay que
reducir el estado porque sólo el sector privado es eficiente, se desconoce
hasta la propia teoría liberal neoclásica que demuestra las ineficiencias de
los oligopolios y monopolios que obtienen beneficios extraordinarios para el
capital y los dueños de esos capitales aun sin trabajar (sólo por ser los
dueños del factor capital). No hace falta leer a Marx, ni siquiera a Keynes
para llegar a esta conclusión; fueron los pensadores clásicos como Adam Smith y
David Ricardo los que escribieron en contra de los monopolios y la función
imprescindible del estado para evitarlos (en aquella época creían que eran
“fallas” del mercado que el estado podría corregir con su intervención); y los
mismos liberales neoclásicos los que analizando matemáticamente la economía
demostraron los problemas que generan al mercado los oligopolios colusorios y
oligopsonios.
Nuestro actual presidente es
tan fanático y fundamentalista del capitalismo salvaje sin estado, que defiende
posturas que científicamente no funcionan siquiera desde el punto de vista
matemático neoclásico, y mucho menos desde un análisis económico más
pertinente y real como el de la macroeconomía keynesiana, tendencia de pensamiento
económico que defiende un capitalismo con fuerte intervención del estado, gracias
a la cual se desarrollaron los países hoy “avanzados” y se generó lo que hoy
llamamos “estado de bienestar” en Estados Unidos y en los países europeos
después de la crisis de 1930 y especialmente después de la segunda guerra
mundial.
Toda la evidencia histórica demuestra lo contrario de lo expresado por
el presidente Milei en Davos.
El auge del capitalismo se dio con la
intervención y gracias al rol de los estados. Hubo cantidades de políticas
proteccionistas para el desarrollo de las industrias y de los sectores
agropecuarios en los diferentes países europeos que se mantuvieron hasta que
esos sectores fueran competitivos y se volvieron a restaurar cada vez que los
estados lo consideraron necesario, incluyendo a Gran Bretaña, país en el que se
inició la primera revolución industrial que dio lugar al capitalismo moderno.
El desarrollo de los países
que hoy llamamos “altamente industrializados” no fue producto del libre
comercio absoluto, sino más bien de políticas mercantilistas (intervención
del estado para fomentar exportaciones), keynesianas (intervención del estado a
través del gasto público para fomentar inversiones) e inclusive del
imperialismo y el empobrecimiento de otras zonas del planeta como África.
No es el objetivo de este
breve artículo describir caso por caso, pero se invita al lector a investigar
sobre el desarrollo industrial de los países europeos, o casos asiáticos, como
Corea del Sur. Este último tiene una historia reciente muy interesante, ya que
su importante desarrollo industrial tuvo su origen entre 1961 y 1980 de la mano
de un estado muy presente, y en las primeras décadas de desarrollo, mediante
una economía planificada por el gobierno. Sobran entonces los ejemplos para
refutar esa delirante afirmación de que el estado es el problema para el
desarrollo económico.
Aclarados estos primeros
conceptos sobre el rol que tuvo y tiene el sector público en los países
desarrollados, pasamos a la Argentina.
2. ¿Qué
ha ocurrido en Argentina?
En Argentina tuvimos distintos
modelos de acumulación capitalista con diferentes gobiernos y con diferentes
resultados económicos y sociales a lo largo de nuestra historia. Afirmar que
“siempre hemos fracasado” o que “fue todo lo mismo” es ignorar o mentir sobre
nuestra historia económica.
No es tampoco objetivo de este
artículo desarrollar nuestra historia económica; la podemos leer en textos
imprescindibles como “La economía argentina” de Aldo Ferrer. Allí se tratan las
principales políticas económicas y sus impactos dentro de tres modelos de
acumulación, y queda claro que los contextos, las políticas y sus resultados
fueron sumamente diferentes.
Los modelos de acumulación a
los que nos referimos fueron: el modelo agroexportador (1860 a 1930), el
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1930 a 1975) y el
modelo aperturista con hegemonía financiera (1976 en adelante).
Cuando aun los que no somos
profesores de historia leemos la historia, quedan claras grandes diferencias
entre los modelos y los gobiernos. Dentro del período de industrialización por
sustitución de importaciones, y específicamente durante los dos primeros
gobiernos de Juan Perón, con una planificación económica a cargo del estado, se
dio un crecimiento del PBI y una fuerte mejora en la distribución del ingreso
entre el trabajo y el capital, que sólo tuvo rasgos similares mucho más
adelante entre 2003 y 2015 con el kirchnerismo en el gobierno. Para 1910
Argentina era una potencia agroexportadora con la mayoría de su población en la
miseria y con una clase terrateniente rica, es decir, absoluta desigualdad en
la distribución del ingreso. Eso cambió sustancialmente durante el período de
“industrialización inconclusa”, como lo llama Aldo Ferrer, llegando al año 1974
con una distribución funcional del ingreso mucho más igualitaria que antes de
1940.
Con la dictadura de 1976
Argentina entró en un período de desregulación económica, desprotección de la
industria y apertura comercial y financiera, que terminó en 1983 con una
regresiva distribución del ingreso, multiplicación de la pobreza y
endeudamiento externo.
Las políticas neoliberales se
acrecentaron en la década del 90 con los gobiernos de Menem y más adelante en
2015 con Macri. Las políticas económicas no fueron iguales, porque los
contextos (endeudamiento, sector externo, geopolítica) tampoco fueron iguales,
pero tuvieron en común el super endeudamiento externo producto no del déficit
fiscal, sino del déficit del balance de pagos por la liberalización del
movimiento de capitales y la fuga de los mismos.
Llegamos en forma muy resumida
al punto que queremos detallar a continuación.
No deberíamos cometer los mismos
errores que nos costaron desempleo, pobreza y dependencia externa por el
sobreendeudamiento. Nos referimos a la absoluta libertad en la cuenta financiera
del país que promueve la fuga de capitales, a la privatización de nuestras
empresas públicas, que si tienen ineficiencias habría que gestionarlas mejor,
como se hizo con la YPF con participación estatal mayoritaria, pero no regalando
el patrimonio de todos los argentinos en sectores estratégicos como la energía,
los ferrocarriles, los aviones, los puertos, los satélites, la investigación
científica y tecnologógica, etc.
Cuando en la década de 1990 el
gobierno de Menem privatizó muchas de esas empresas, el resultado no fue que
haya mejorado su “eficiencia” (tal vez el único caso en que mejoró fue el
sector específico de la telefonía hoy en manos privadas), sino que el estado
tuvo que hacerse cargo de los déficits de las empresas privatizadas a través de
subsidios permanentes, mientras esas empresas dejaban a cientos de miles de
trabajadores sin empleo. La tragedia del menemismo con Cavallo como ministro de
economía no debiera haberse olvidado.
3. La
Argentina libertaria y el camino hacia un abismo de pobreza masiva.
Hoy, a sólo 45 días del inicio
del gobierno de Milei, ya podemos ver que aquella tragedia se ve venir en forma
potenciada y más rápido. Al momento de escribir estas líneas el poder ejecutivo
emitió un DNU y envió al congreso un proyecto de ley de más de 500 artículos,
por medio de los cuales pretende:
· Desregular totalmente la economía, sin importar
si esas regulaciones son necesarias o no, sin medir las consecuencias que van a
sufrir sectores del capital y trabajadores; pequeñas y medianas empresas
industriales sobre todo van a terminar quebrando y dejando a gran parte de la
población desempleada por la apertura indiscriminada que se anuncia y por la
reducción del consumo interno producto de la deliberada baja de los salarios
reales de jubilados y trabajadores activos.
· Suprimir o fusionar organismos del estado que
cumplen importantes funciones que ningún privado va a sustituir, y que al
contrario de lo que expresa el actual gobierno, empresas privadas aprovechan el
trabajo de esos organismos, como los avances del INTA o el INTI y tantos otros
organismos públicos descentralizados cuyos aportes a la sociedad no se pueden
medir simplemente con contabilidad clásica.
· Privatizar más de 40 empresas públicas, muchas
de ellas que brindan servicios estratégicos como Aerolíneas Argentinas, Arsat, y
otras que además de ser estratégicas obtienen ganancias económicas como el
Banco Nación. Tamaño disparate, abrir al capital privado este tipo de empresas,
nos va a hacer retroceder a épocas anteriores a 1930-1940, justamente lo que
pareciera que al presidente Milei le gustaría: la Argentina oligárquica de 1910.
· Reducir impuestos a los más ricos, como el
Impuesto sobre los Bienes Personales. Desde Keynes hasta acá sabemos que el
estado puede entrar en déficit fiscal en el corto plazo por ejemplo con
políticas anticíclicas para salir de una recesión cuando es el sector privado
el que no invierte sus ahorros; pero no deberíamos convivir siempre con déficit
fiscal, si bien está probado que no es este el principal problema de Argentina
(el principal problema de la economía argentina que nos demuestra la historia
es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos).
Ahora bien, si
queremos reducir el déficit fiscal, no lo vamos a lograr sólo bajando el gasto
público, porque hay gastos indispensables y porque bajar el gasto público tiene
un efecto recesivo. Para disminuir o eliminar el déficit fiscal se hace
necesario también aumentar algunos impuestos, y lo más justo y equitativo sería
subir impuestos a los más ricos, a los sectores que más ganan y que mayor parte
del excedente económico se llevan. No se entiende por qué entonces se decide
bajar el impuesto a los bienes personales, que sólo afecta a los más ricos y ya
era muy bajo.
· Por último para este breve análisis, pero sin
agotar para nada la lista de decisiones gravosas para los argentinos que se
pretenden aprobar en el proyecto de ley de Milei, vamos a mencionar el
desfinanciamiento de las provincias.
Desde la década menemista, varios
servicios básicos y fundamentales para la sociedad fueron totalmente
transferidos a la jurisdicción de las provincias, incluyendo la salud y la
educación públicas (niveles inicial, primario y secundario). Hasta los
economistas liberales clásicos que hemos citado (Smith, Ricardo) consideraban
que este tipo de servicios y las grandes obras de infraestructura son función
del estado.
Sin embargo el actual gobierno nacional reduce o directamente quita
las transferencias para obra pública a las provincias, y las ahoga desde el
punto de vista financiero con el objetivo de que las mismas implementen planes
de ajuste a la par de la nación. Las políticas del gobierno nacional de
restricción presupuestaria hacia las provincias ponen en peligro la inversión
en salud y educación.

Como dijimos, quedaría mucho
para detallar y para analizar, pero lo que queda claro, es que a 45 días del
inicio de este gobierno, la situación es muy grave porque con estas medidas se
vislumbra que durante los próximos dos años, con facultades legislativas que se
van a delegar al poder ejecutivo, y con las ideas que tiene este poder
ejecutivo que sólo favorecen a los grandes monopolios nacionales y
trasnacionales, vamos rumbo a un máximo empobrecimiento y destrucción irreversible
del tejido social, ya bastante deteriorado por políticas precisamente de
ausencia del estado o del estado que abandona la principal función de la
política económica, que es apuntar al desarrollo con equidad social mediante el
crecimiento sustentable con redistribución del ingreso.
Juan Gavassi
Contador Público.
Prof.
titular de las cátedras de Economía Política, Macroeconomía y Política
Económica en el ISFDyT 52 de S. Isidro.